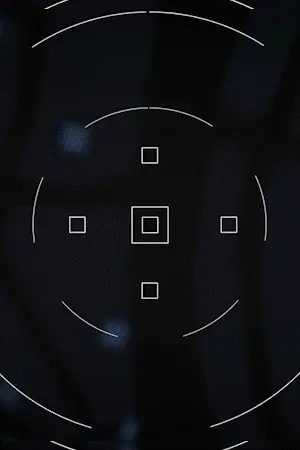Por Gustavo Matías Terzaga. Abogado. Pte. de la Comisión de Desarrollo cultural e Histórico “Arturo Jauretche” de la Ciudad de Río Cuarto, Cba.
La historia no es una aventura idílica ni una sucesión de estampas congeladas en el tiempo del almanaque. Ningún acontecimiento irrumpe por azar ni se materializa en un rayo luminoso, sino que emerge como resultado de las fuerzas profundas que lo impulsan y lo explican. Por eso, las fechas no deben pensarse como compartimentos estancos que dividen artificialmente el pasado, sino como marcas en un cauce mayor; el de los procesos sociales que, con sus tensiones y contradicciones, avanzan al ritmo propio de su natural desarrollo. Cada hito es la consecuencia lógica de una cadena de hechos y, al mismo tiempo, la raíz de nuevas derivaciones históricas. Y acá estamos.
Con un marcado sentido de continuidad histórica, el 12 de octubre de 1492 fue la coronación de un proceso político de enorme trascendencia. La unidad lograda por los Reyes Católicos tras la caída de Granada, la expulsión de los moros, la unificación territorial y militar, no sólo selló el fin de una larga contienda peninsular, sino que dio a España la firmeza soberana necesaria para lanzarse a la empresa de ultramar. Así, el descubrimiento de un continente que atraviesa el planeta de polo a polo no debe entenderse como una azarosa aventura, sino como el desenlace de la movilidad histórica de la Europa de entonces, guiada por la expansión del capitalismo mercantil y el consecuente desarrollo de la técnica, que empujaba a sus pueblos a buscar horizontes por fuera de los propios. En ese marco, América irrumpió no como apéndice, sino como escenario que completaba la nueva geopolítica mundial.
En ese sentido, esta fecha es un fiel reflejo de la complejidad histórica que se ha forjado en nuestra región, pero también pone en evidencia el proceso mismo de la dinámica político-cultural de una nación latinoamericana inconclusa, donde el ejercicio de recuperación del sentido histórico continúa estando en pugna con toda su virulencia y sus contrastes. Aun así, la simplificación maniquea convierte un drama de dimensiones universales en una fábula moral entre “buenos y malos”, donde lo único que se gana es la ignorancia. La supresión de figuras y procesos decisivos, a gusto del paladar de los sommeliers de la historia, no sólo empobrece la memoria, sino que desarticula el hilo temporal que da coherencia a la historia. Sin la noción de proceso, el pasado se fragmenta en episodios inconexos, sin tiempo, y pierde su poder explicativo. En síntesis, la historia no es un cuadro de doble entrada que divide el bien y el mal.
En el 12 de octubre se condensa la deriva de una paradoja en términos de revisionismo: ni la apología ciega de la conquista, ni la victimización unilateral de los pueblos originarios alcanzan a explicar la dimensión real de lo que allí comenzó. Porque lo que nació aquel día fue una fusión dramática, conflictiva y creadora que nos dio un destino, el de ser mestizos de América, hijos de un mismo barro histórico que ni la negación, ni el prejuicio, ni tampoco el olvido pueden deshacer.
Lo decisivo es la política internacional
La disputa geopolítica del siglo XVI al XIX muestra con claridad que Inglaterra no se limitó a observar el derrumbe del poder español, sino que lo aceleró, lo corroyó, con el objetivo de proyectar su influencia sobre el “Nuevo Mundo”. Desde las invasiones a Buenos Aires en 1806 y 1807, hasta la ocupación de nuestras Malvinas en 1833 —precedida ya en 1768 por una expedición clandestina al archipiélago—, el apetito británico se expresó con la lógica de una potencia de ultramar: la de dominar territorios estratégicos, controlar los pasos bioceánicos y extender su sombra sobre la Antártida. No hay vacíos en la historia; esos episodios encadenados desembocan, por caso, en la Guerra de Malvinas de 1982 como sucesos que son los antecedentes históricos de nuestra larga lucha por la liberación nacional.
En los albores de nuestra emancipación, la estrategia británica no se limitó solo al comercio o a la diplomacia, se trató de una operación cultural de largo aliento. Su objetivo era inocular en las élites criollas la convicción de que España había sido un lastre de atraso y violencia, mientras Inglaterra encarnaba la luz del progreso y la civilización. Así buscaban quebrar el lazo espiritual con la madre patria para sustituir la herencia ibérica por la tutela anglosajona. Que aquella narrativa haya sobrevivido hasta hoy —respaldada por fundaciones y universidades de Bristol o Londres que financian movimientos indigenistas, y que encuentra en la progresía y la ultraizquierda su tribuna más ávida— demuestra que la deriva de la llegada de los europeos a América continúa siendo un frente activo de la guerra cultural en términos geopolíticos. No se trata ya de sables ni cañones, sino de quién tiene el poder de contarnos quiénes fuimos y quiénes debemos ser. Por eso, este tiempo nos exige reencontrar el eje desde donde mirarnos, hallar en nosotros mismos la medida de nuestra verdad y la forma propia de nuestro destino, hasta que la historia nos devuelva la voz y la identidad que nos pertenece para calzarse auténticamente. Nuestros pueblos están llamados por la historia a disputar cada metro y cada segundo de soberanía, no hay territorio ni instante neutro. Porque cada trastoque se traduce en una pérdida de conciencia, y cada acto de independencia, por pequeñito que sea, restaura una parte del alma colectiva que debemos ser.
El Ministerio del tiempo
El 12 de octubre ha sido aprisionado entre dos espejismos: la Leyenda Negra, que reduce la conquista a una sucesión interminable de matanzas y expoliaciones que “toda persona de bien” debe rechazar de raíz, como si de aquel choque no hubiese surgido ningún fruto humano ni cultural; y la Leyenda Rosa, que ensalza el gesto civilizador de España, borrando las violencias y sometimientos que también lo acompañaron. Superar esas visiones maniqueas no significa neutralidad, por el contrario, permite comprender que en ese drama histórico nació la fusión creadora que nos constituye como pueblo mestizo americano. Hoy esas dos leyendas —la Negra y la Rosa— siguen proyectando su sombra sobre la política y la cultura de nuestros días. Unos, en nombre de un indigenismo mal digerido, convierten al pasado en un tribunal eterno donde América debe vivir encadenada a la culpa o a la victimización perpetua. Otros, desde un hispanismo trasplantado, pretenden devolvernos a la órbita de una identidad eurocéntrica que nos es ajena, como si nuestra historia no hubiese corrido su propio cauce.
La conquista fue, sin duda, un proceso atravesado por la violencia, la expoliación y la muerte. Pero reducirla al estigma de “genocidio” es mutilar la verdad histórica. No hubo allí un plan sistemático de aniquilación, sino la explotación brutal de pueblos convertidos en fuerza inagotable de trabajo al servicio de la metrópoli. Condenable, por cierto. En ese drama se cometieron atropellos atroces, pero también, en la fragua de la sangre y el bautismo, surgió una realidad inédita y original: el mestizaje.
La política de la historia
El reemplazo del “Día de la Raza”, instaurado por Hipólito Yrigoyen en 1917 y reafirmado más tarde por el peronismo, por el actual “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” impulsado en 2010 por el kirchnerismo, no fue una mera actualización terminológica, sino un giro conceptual que cambia el prisma para mirar el pasado y el porvenir. Bajo el noble propósito de reconocer la pluralidad étnica y los derechos de los pueblos originarios, se desplazó el eje de la conmemoración desde la afirmación de una raíz común hacia la exaltación de las diferencias. Pero en el camino se diluyó el sentido histórico que Yrigoyen y Perón pretendían rescatar, el de una América unida por el mestizaje, hija de una fusión espiritual que nos hizo una sola civilización. El nuevo discurso, aunque bien intencionado, terminó consagrando la dispersión, fragmentando aquello que la historia había fundido con sangre, fe y lengua compartida. En un continente permanentemente amenazado por la división, conviene recordar que es bueno ser distintos, pero dadas las circunstancias, es más importante ser iguales.
Perón expresó con claridad que la raza es espíritu, sello personal e inconfundible; y la obra de España en América no fue sólo conquista, fue también universidades, cultura, religiosidad y sangre compartida. En ese sentido, el “Día de la Raza” no era racismo, era un grito de unidad latinoamericana frente a la ofensiva imperial. La Raza Cósmica de José Vasconcelos es una categoría política y cultural que recuperaba el sentido de unidad y destino común de los pueblos iberoamericanos frente al imperialismo anglosajón.
Pero así las cosas con el kirchnerismo y su extraño vínculo con el legado de Perón: heredó su liturgia, pero no su doctrina; imitó su retórica nacional, pero la vació de contenido histórico. Donde Perón veía en la “Raza” una síntesis espiritual y un proyecto de unidad continental frente al imperialismo, el kirchnerismo ensayó un relato fragmentario, más atento al aplauso de las minorías ilustradas que al destino de las mayorías populares. En su afán por aggiornarse a los lenguajes del progresismo terminó sustituyendo la política de liberación por la administración de las diferencias. Esa es la paradoja: en nombre del respeto a la diversidad, se debilitó el principio de comunidad. Y lo que debe quedar claro es que sin comunidad, no hay Nación posible.
El legado español como factor de unidad
Las universidades que se levantaron desde el siglo XVI —México, Córdoba, Lima— fueron enclaves desde los cuales se forjó un pensamiento criollo que, con el tiempo, se enfrentaría a la propia metrópoli. El derecho indiano, con sus mezclas de normas castellanas y costumbres indígenas, dio un armazón jurídico nuevo que supo derivar en el derecho argentino; y la religiosidad católica, aunque impuesta como dogma, no pudo sofocar las creencias originarias, sino que se vio obligada a convivir con ellas en un sincretismo que aún palpita en nuestras fiestas, cultos, imágenes y devociones. En esa trama contradictoria, donde la imposición se tornó también creación, se incubó el germen de una identidad nacional latinoamericana, inconcebible fuera de la fusión de todos esos elementos. Vale decir, lo que hoy somos no puede explicarse ni por la negación del conquistador ni por la idealización de lo puramente originario, sino por la compleja arquitectura mestiza que la historia nos legó.
La religión y el idioma se erigieron en los grandes factores de cohesión de nuestra América. Es cierto, como dijimos, la conquista trajo consigo violencia y una catástrofe demográfica. Pero la evangelización, en su despliegue contradictorio, terminó por integrar a los pueblos originarios en una cosmovisión nueva, que lejos de extinguirse sigue latiendo con vigor en el cristianismo popular, hoy profesado por centenares de millones de latinoamericanos, la gran mayoría humildes.
La religiosidad popular es quizá el legado más profundo y persistente que nos dejó la conquista. El catolicismo fue la matriz donde se amalgamaron los símbolos, los ritos y el refugio de las esperanzas de nuestros pueblos. Una espiritualidad popular que sigue latiendo en cada rincón de América Latina. Fue en esa síntesis —a la vez impuesta y asumida— donde germinó una de las fuerzas morales más vigorosas de nuestra historia. A su lado, la lengua castellana, esa música común que nos une desde el Río Bravo a la Antártida, del Pacífico al Atlántico, se convirtió en el cauce natural de nuestras voces. Ningún genocidio podría haber dejado semejante herencia y patrón cultural: universidades, templos, devociones, institutos, canciones, refranes y una Iglesia que, cinco siglos después, vio surgir desde la periferia del mundo a un Papa argentino y latinoamericano. Francisco es (porque vive), en sí mismo, el fruto más elocuente de ese mestizaje espiritual. Un hombre de la fe católica que habló con acento del sur, que predicó desde el sentir de los pueblos olvidados y que reintrodujo, desde Roma, el mensaje más revolucionario de la historia moderna: la dignidad del trabajo, la fraternidad de los pueblos, la prioridad del hombre sobre el capital, la centralidad de la periferia.
Nada de eso puede asimilarse negando la llegada de los españoles. Porque sin ese encuentro —doloroso, desigual, pero fecundo—, América Latina no habría conocido la lengua ni la fe que la unificaron. Por eso religión y lengua fueron los pilares que impidieron la balcanización de nuestro suelo y mantuvieron encendida la llama de una unidad espiritual que ni los imperios ni el tiempo han logrado extinguir. Allí donde potencias ultramarinas procuraron sembrar la división —ya fuera exaltando separatismos regionales, presionando con el dios dinero o promoviendo la deshistorización de nuestro pasado—, la comunidad del idioma y la fe actuaron como un dique.
Un frente común
Sabemos por Alfredo Terzaga que: “Tan pronto se reflexiona sobre este previo y capital aspecto, que se refiere nada menos que a la creación, por parte de los Latinoamericanos, de un instrumento cultural que le corresponda auténticamente, se echa de ver que el postulado de una cultura con raigambres nacionales, que es como decir de una verdadera cultura, no es un mero tópico de academias sino un requisito indispensable para la existencia independiente de estos pueblos. Solo desde la base primordial de tal cultura pueden edificarse, en tal efecto, las definiciones doctrinales y las actitudes ideológicas que reflejen, sin deformaciones interesadas o inconscientes, la realidad de los procesos sociales y políticos americanos. La verdadera independencia, la conquista de la auténtica personalidad, será un hecho por eso, o una segura promesa, cuando las definiciones y las banderas surjan de las propias condiciones de su realidad y no mientan, como vestidos ajenos, las contradicciones de un cuerpo que no se les acomoda.”
En el desafío de pensar el 12 de octubre en clave nacional y su gravitación sobre el presente, no podemos rebajar la historia a un pleito moral entre ángeles y demonios. La moda de cancelar figuras y procesos históricos, en nombre de una moral retrospectiva, arranca de cuajo la posibilidad que necesitamos para comprendernos. Recuperar el sentido de la historia es el primer deber de los pueblos que no quieren resignarse al papel de colonias. Las potencias de occidente y sus socios locales han demostrado una destreza notable en inventar debates artificiales, sembrar divisiones y distraer a nuestras sociedades con pleitos que escapan a nuestra racionalidad, mientras las masas mestizas y originarias continúan sumidas en la postergación. Su estrategia es clara: fragmentar para dominar. Sin embargo, esa misma fragmentación económica y social, lejos de borrar nuestra conciencia común, ha fortalecido en lo profundo la idea de una unidad latinoamericana que atraviesa fronteras para recuperar el espíritu de nuestros Libertadores. Debemos apartarnos de toda mirada que pretenda dividirnos y comprender que nuestra diversidad no es una frontera, sino una riqueza compartida. De allí que la redención de nuestros pueblos —ya sean los indígenas del Amazonas y Centroamérica, los campesinos de todo el Altiplano o los obreros de las grandes urbes— no pase por oponer razas ni colores, sino por levantar un mismo frente de los oprimidos contra sus verdaderos opresores. A los problemas nacionales, soluciones nacionales.