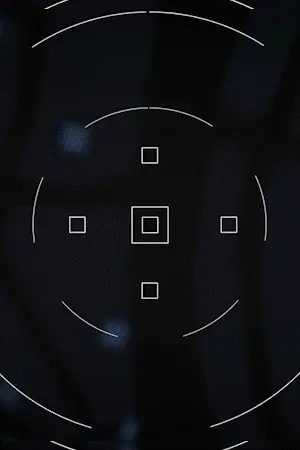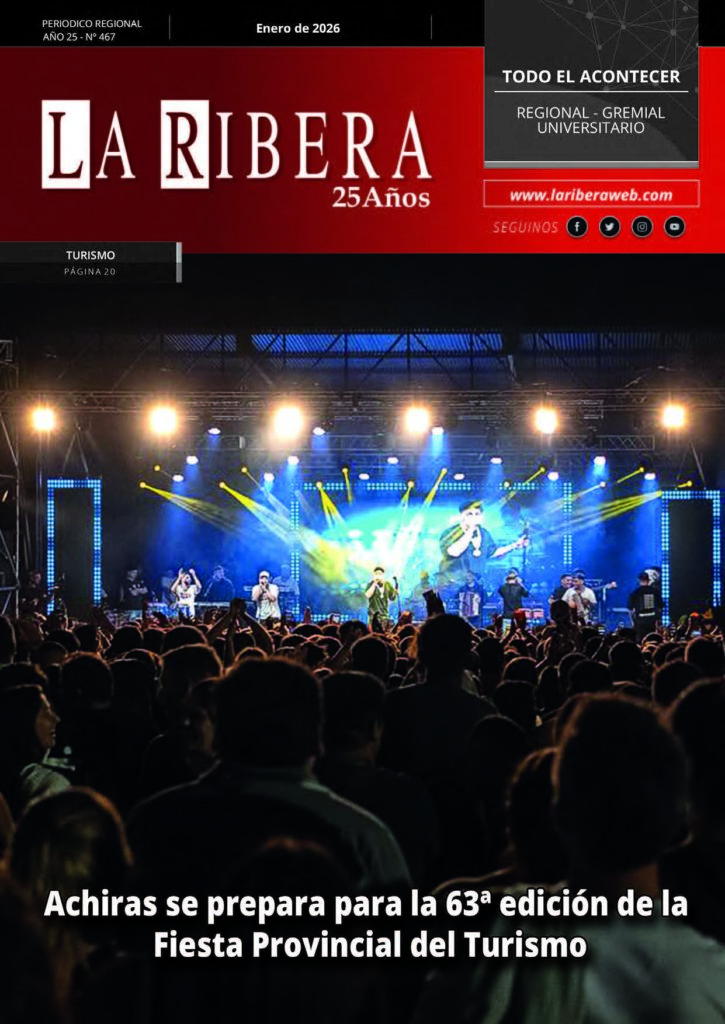Por Hugo Busso. Autor de Ecoocreatividad. Utopías inciertas para tiempos inciertos, EDUVIM, Argentina
La ecoocreatividad y el paradigma de la complejidad abordan la problemática del poder en su dimensión estructural y cognitiva, examinando cómo este configura la realidad social y subjetiva en el marco del neoliberalismo contemporáneo. El poder, entendido como automatismo cognitivo, opera dentro de los imaginarios colectivos restringiendo la multiplicidad de lo posible y subordinando la creatividad a lógicas funcionales y cuantificables. Frente a esta clausura, se propone una reapertura del horizonte transmoderno de lo posible a través de la desconexión del ritmo capitalista, la reconstrucción de comunidades afectivas y la reapropiación del lenguaje y la sensibilidad. Es lo que hemos llamado “ecoocreatividad” en las anteriores publicaciones.
Introducción
El poder constituye un eje estructurante de la realidad social y subjetiva. No solo organiza la forma en que las relaciones humanas se articulan, sino que también sobredetermina el campo de lo posible, delimitando aquello que puede volverse real como exterioridad e impacto. Este fenómeno no se reduce a una dimensión material o institucional, sino que se inscribe en los imaginarios colectivos, donde se asienta como un a priori natural del sentido y de la percepción.
El presente artículo explora la tesis de que el poder, en su configuración actual, ha devenido un automatismo cognitivo que limita la diversidad de perspectivas y empobrece la multiplicidad simbólica del pensamiento. En un contexto dominado por el economicismo neoliberal, este automatismo se traduce en la subordinación de la vida, el deseo y la creatividad a lógicas de acumulación y rendimiento que agotan al individuo y degradan los ecosistemas.
El poder como automatismo cognitivo y empobrecimiento de lo posible
El poder contemporáneo no actúa únicamente mediante coerción o imposición externa, opera desde el interior del pensamiento como un hábito cognitivo, una forma automatizada hegemónica de percibir y juzgar el mundo. Su fuerza radica en la capacidad de naturalizar un paradigma único del sentido, presentado como evidente y necesario.
En este marco, las posibilidades de pensamiento y acción se reducen a variables cuantificables, funcionales a los imperativos de eficiencia, acumulación y progreso preestablecidas por el paradigma hegemónico neoliberal. De este modo, el poder encorseta lo posible, limitando la creatividad humana y reduciendo la pluralidad de perspectivas a un horizonte homogéneo.
La pregunta central que emerge es si es posible construir un espacio donde la multiplicidad de perspectivas pueda convivir y potenciarse, generando resonancias creativas y expansivas. En otras palabras, ¿pueden los múltiples modos de existencia abrirse paso frente al poder de lo Uno —la hegemonía del universal economicista— y dispersar su forma violenta y monológica?
La clausura neoliberal del tiempo y la subjetividad
El neoliberalismo ha consolidado una ontología del presente perpetuo, donde todo aparece reducido a un conjunto de variables mensurables, cuantitativas y algorítmicas. Este “eterno presente” busca eternizarse mediante la repetición funcional, anulando el devenir histórico y desactivando la imaginación de futuros posibles.
En este escenario, lo no computable o no funcional al circuito de la acumulación de capital es considerado un resto que debe ser neutralizado. El trabajo se automatiza al ritmo de la degradación planetaria y mental, agotando recursos naturales y psíquicos. El cuerpo y la mente se someten a mecanismos disciplinarios que moldean representaciones, conductas y afectos orientados al consumo, la obediencia y la sumisión moral. El resultado de esta dinámica es la pérdida de autonomía en la construcción de futuros potenciales, tanto individuales como colectivos. El sujeto neoliberal vive atrapado en un dispositivo de control que, bajo apariencia de libertad, inhibe la energía creativa y la potencia afectiva.
La sociedad de control y el vaciamiento ético
La sociedad de control se caracteriza por su capacidad persuasiva y totalizante. No necesita de la violencia física para mantener su hegemonía, pues actúa desde la interiorización de sus principios funcionales. La ética deja de ser un horizonte reflexivo para devenir subsistema operativo del economicismo. En esta lógica, el poder se manifiesta en figuras diversas —políticas, mediáticas o tecnocráticas—, que reproducen un mismo modelo: el de la eficiencia cuantificable y el rendimiento absoluto. De esta manera, el neoliberalismo se erige como automatismo impersonal extremo, donde la acción humana queda subordinada a un sistema de valor único: la acumulación de capital.
Reapropiación del lenguaje y reapertura del futuro
Ante la clausura de lo posible impuesta por el poder económico y simbólico, la reapertura del futuro requiere una desconexión radical del ritmo capitalista. Detenerse, respirar y sentir se transforman en actos políticos de resistencia, capaces de reactivar la percepción y el vínculo con la red viviente de la que formamos parte. Reconstruir comunidades afectivas se vuelve esencial para restaurar las capacidades sensitivas anestesiadas por la modernidad tardía. Esta reapropiación de la afectividad conlleva también una recuperación del lenguaje y de la atención, orientada hacia una relación más consciente con el mundo y los otros. Solo a través de este proceso podrá emerger una subjetividad creativa, libre de los automatismos del poder, capaz de imaginar y construir alternativas al consumismo dócil y depredador.
Conclusiones
El poder contemporáneo se presenta como un automatismo sistémico que opera sobre la mente, el cuerpo y la sensibilidad, restringiendo la diversidad de lo posible a un horizonte económico cuantificable. Sin embargo, en el mismo movimiento de sometimiento se revela la posibilidad de resistencia: la reapropiación del lenguaje, la sensibilidad y el deseo. Reabrir el futuro significa romper la linealidad del progreso económico productivista, restaurar la creatividad política como potencia vital y reconfigurar democráticamente las relaciones entre ética, estética y política,, es decir el horizonte ecoocreativo como experimento colecto postneoliberal. En este sentido, el desafío filosófico y existencial de nuestro tiempo consiste en reencantar el mundo, devolviendo al pensamiento su capacidad de imaginar lo que todavía no existe. Hay un mundo que nos espera para ser vivido con mas dignidad y sin exabruptos liberticidas y ecocidas del actual formato de organización social, como un más de lo mismo con acentos fascistoides.