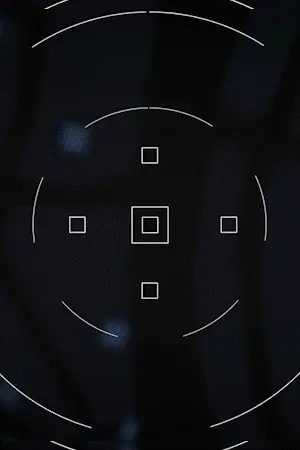Por Gustavo Matías Terzaga. Abogado. Pte. de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE, de la Ciudad de Río Cuarto, Cba.
Hay autores cuya obra permanece suspendida en la memoria cultural como un rumor persistente, a la espera del momento en que la sociedad vuelva a convocarlos. Alfredo Terzaga pertenece a esa categoría de pensadores que no sólo escribieron sobre el pasado, sino que produjeron una forma de pensar la historia cordobesa que cuestiona, ordena y, sobre todo, invita a mirar de nuevo.
Cuando Enrique Lacolla recuerda a Alfredo Terzaga, no lo hace sólo como a un maestro privado, sino como a “tal vez la figura intelectualmente más distinguida de la Izquierda Nacional”. En esa fórmula se condensa algo más que una evocación afectiva: se fija un lugar en el mapa de la cultura argentina. Terzaga no fue un historiador académico en el sentido convencional del término. Fue, antes que nada, un pensador y un intelectual completo: poeta, crítico de arte y literatura, periodista, docente, ensayista, traductor, artista plástico, historiador, funcionario, militante de la izquierda nacional, profundamente enraizado en Córdoba y en la tradición federal latinoamericana.
La reedición del Tomo II de las Obras Completas de Alfredo Terzaga “Claves de la Historia de Córdoba”, a cargo de UniRío Editora, se inscribe precisamente en esa constelación. No se trata solo de recuperar un libro, se trata de restituir una concepción historiográfica. En esa tarea, las miradas de Roberto A. Ferrero y Enrique Lacolla resultaron precisas. El primero sistematiza la metodología terzaguiana; el segundo la sitúa en su tiempo, en el cruce entre biografía, cultura y política.
Ambos autores parten de una misma constatación. Terzaga piensa desde Córdoba, pero nunca hacia adentro de Córdoba. La provincia funciona en su obra como un mirador privilegiado desde el cual leer el drama histórico argentino y latinoamericano. En su territorio convergen —y se tensan— las grandes corrientes que moldean nuestro devenir: el federalismo y la dependencia, las estructuras oligárquicas y las irrupciones nacionales-populares, la cuestión regional y las formas sucesivas de construcción del Estado.
La concepción histórica según Ferrero: método, ética y totalidad
En La concepción histórica de Alfredo Terzaga (Alción, 1994), Roberto Ferrero desentraña con notable precisión los fundamentos del método terzaguiano, profundizados luego en el estudio preliminar a Claves de la Historia de Córdoba (UNRC, 1996). A partir de ese doble abordaje, Ferrero señala tres vectores esenciales que iluminan la forma particular en que el autor riocuartense aborda, interroga y organiza el devenir histórico.
Meticulosidad y responsabilidad en el trabajo histórico
El primer rasgo que Ferrero subraya es la minuciosidad casi artesanal con que Terzaga se aproxima al pasado. Revisa críticamente todo lo producido sobre el tema, recurre a los archivos, escucha la tradición oral. Esa articulación entre erudición documental y memoria viva no es un aspecto accesorio: expresa una idea de la historia como proceso situado, habitado por sujetos concretos, territorios específicos y conflictos reales. Terzaga no transcribe ni replica: vuelve a leer. Se enfrenta tanto a la comodidad de la “historia oficial” como al simple inventario de datos. Por eso, señala Ferrero, sus textos devienen “pequeñas joyas de la ensayística histórica”, capaces de partir de un episodio singular para desentrañar una lógica más profunda y una trama más vasta.
Rechazo a la falsa objetividad e inscripción ideológica explícita
El segundo rasgo que destaca Ferrero es su impugnación frontal a la “objetividad” fingida. Terzaga comprende que la neutralidad pura no existe y que, en la tradición argentina, la historiografía ha sido con frecuencia un instrumento de legitimación de quienes detentaron el poder, escrita “por sus propios actores y al servicio de sus propios partidos”. Frente a esa simulación, adopta la vía contraria: explicita sin ambages su punto de vista —nacional, latinoamericanista, situado en la izquierda— y, precisamente por asumirlo, se obliga a una verificación estricta de los hechos.
Ferrero lo formula con contundencia: en la obra de Terzaga no hay “falseamiento de las circunstancias, ni omisión de acontecimientos, ni desnaturalización de las posiciones del adversario para mejor combatirlo”. La honestidad intelectual, para él, no descansa en la máscara de la imparcialidad, sino en la franqueza respecto del lugar desde el cual se escribe y en la renuncia a manipular la realidad para favorecer a la propia corriente.

Visión globalizadora: del caso local a la totalidad histórica
El tercer rasgo señalado por Ferrero es la amplitud de su mirada. Para Terzaga, ningún acontecimiento puede comprenderse al margen del “contexto cultural, el clima de época, las relaciones de fuerza entre clases, partidos y facciones”, todos ellos inscriptos en un determinado estadio de desarrollo de las fuerzas productivas, pero “sin caer en un determinismo economicista estrecho”.
Desde esa perspectiva, un conflicto municipal, una interna provincial o un episodio en apariencia menor jamás son hechos aislados; por el contrario, funcionan como expresiones puntuales de un movimiento de fondo —la lenta y contradictoria construcción de la Nación, la dependencia estructural respecto de los centros imperiales o la pugna persistente entre proyectos oligárquicos y movimientos nacionales-populares. Esa capacidad de leer lo local como síntoma de un proceso mayor es lo que hace que Claves de la Historia de Córdoba trascienda la categoría de simple historia provincial. Constituye, más bien, una auténtica gramática para interpretar la Argentina desde Córdoba, desde sus “pleitos sin fallar”, sus derrotas y sus posibilidades abiertas.
La historia como “pleito sin fallar” y la crítica a la historiografía oficial
En obras como Temas de Historia Nacional. Revolución y Federalismos y en el propio Claves de la Historia de Córdoba, Terzaga sostiene una tesis que Ferrero —y buena parte de la crítica— han destacado con insistencia: la historia argentina constituye, todavía hoy, un “pleito sin fallar”. A diferencia de las naciones europeas, cuyo pasado aparece “cerrado”, con sus conflictos originarios ya incorporados a una memoria consolidada, en la Argentina —y, en general, en América Latina— los grandes antagonismos fundantes permanecen abiertos. Los morenistas, rivadavianos, rosistas, sarmientistas y roquistas no son meras categorías historiográficas; perduran como matrices de lectura y como posiciones políticas vivas. De allí que la disputa por el sentido del pasado no sea un debate puramente académico, sino una auténtica batalla política del presente.
En este horizonte, Terzaga se enfrenta a dos vicios persistentes de la historiografía convencional. Por un lado, la clasificación escolar en “períodos”, que inmoviliza procesos dinámicos y oculta la continuidad de los conflictos; por otro, la “tipificación” de los personajes, que los reduce a figuras rígidas, sin matices, arrancadas de sus tensiones vitales y de las coordenadas históricas que los moldearon.
En ambas operaciones se pierde lo esencial: el tiempo histórico como proceso, la dialéctica entre cambio y permanencia, la urdimbre que enlaza pasado, presente y futuro. Desde allí, Terzaga se inscribe en la tradición del revisionismo nacional y popular, aunque con una impronta singular; no se limita a dar vuelta el signo de los “próceres”, sino que procura reconstruir la lógica profunda que ordena los procesos sociales.
Lacolla: Terzaga, modernidad crítica y magisterio sin dogma
El testimonio de Enrique Lacolla añade a ese cuadro metodológico una dimensión biográfica y cultural indispensable. En su artículo “Terzaga y su tiempo”, el recordado periodista, crítico de cine, analista de política internacional y ensayista lo recuerda como un magisterio ejercido sin autoritarismo, capaz de combinar rigor con amplitud de miras.
Lacolla sitúa al joven Terzaga en el clima convulsionado de los años ’30 y ’40: la crisis mundial, la guerra civil española, los juicios de Moscú, el surgimiento de los fascismos, la crisis del liberalismo oligárquico en la Argentina. En ese marco, Terzaga se deslinda tanto del estalinismo como del nacionalismo reaccionario, y participa de la elaboración de una corriente de izquierda nacional, empeñada en integrar el método crítico del marxismo con la tradición federal y las experiencias concretas de los pueblos latinoamericanos.
Esa definición político-ideológica no funciona en Terzaga como un accesorio, sino como el andamiaje mismo de su lectura histórica. Su interpretación de Córdoba está estructurada desde esa perspectiva. La provincia aparece como un punto de intersección entre proyectos oligárquicos y corrientes nacionales-populares; como escenario de modernizaciones inconclusas, explosiones sociales y ensayos de autoridad local; y como un verdadero nudo geopolítico que articula el interior productivo con los centros de poder nacional e internacional.
Lacolla subraya, además, la notable capacidad de síntesis y el refinamiento estilístico de Terzaga, su admiración por autores como Thomas Mann y su empeño por equilibrar —sin anular— la tensión entre inteligencia crítica y sensibilidad. Ese balance se refleja en la escritura de Claves de la Historia de Córdoba: una prosa rigurosa pero nunca árida, comprometida pero jamás reducida al panfleto.
El Tomo II “Claves de la Historia de Córdoba”: un regreso con densidad política
En este marco, la aparición del Tomo II de las Obras Completas de Alfredo Terzaga, Claves de la Historia de Córdoba, a cargo de UniRío Editora, adquiere un espesor que excede con creces la mera reedición bibliográfica. Se trata, simultáneamente, de un acto académico, porque restituye a estudiantes e investigadores una obra de notable sofisticación metodológica, inscripta en la tradición más elevada del pensamiento nacional; de un acto político-cultural, porque vuelve a poner en circulación una voz que interpela a la historia oficial, desafía la dependencia intelectual y desmonta las simplificaciones sobre el pasado; y de un acto de memoria activa, porque reincorpora a Terzaga al patrimonio intelectual de si ciudad natal, de Córdoba y de la Argentina.
El Tomo II, en particular, permite apreciar en acción la concepción reconstruida por Ferrero: la combinación de meticulosidad documental, rechazo a la falsa objetividad, y visión totalizante aplicada a la trama cordobesa. Cada ensayo, cada reconstrucción de coyuntura, está atravesado por la idea de que la historia de Córdoba sólo se entiende si se la inscribe en la lucha por la emancipación nacional y latinoamericana.
Terzaga hoy
Volver hoy a Alfredo Terzaga, no es un ejercicio de devoción retrospectiva. Es un acto de lucidez política e intelectual. En un tiempo en que proliferan simplificaciones, cronologías deshilachadas y relatos despolitizados del pasado, la concepción terzaguiana —la historia como pleito sin fallar, la crítica a la falsa neutralidad, la lectura de lo local desde la totalidad— ofrece herramientas para rearmar una mirada propia sobre Córdoba y sobre la Argentina. La reedición del Tomo II de “Claves de la Historia de Córdoba” viene a decir, con la fuerza tranquila de las obras necesarias, que no hay proyecto emancipador sin una interpretación rigurosa del pasado; que las batallas de hoy siguen atravesadas por los conflictos no resueltos de ayer; y que las provincias, lejos de ser margen, son escenario central de esa disputa.
En esa clave, Alfredo Terzaga no es solo un historiador del siglo XX: es un contemporáneo nuestro. Nos obliga a volver a mirar Córdoba —sus clases, sus conflictos, sus proyectos— y a inscribirla en un horizonte latinoamericano. Y nos recuerda que la historia, mientras haya injusticias abiertas y pleitos sin sentencia, seguirá siendo terreno de combate.